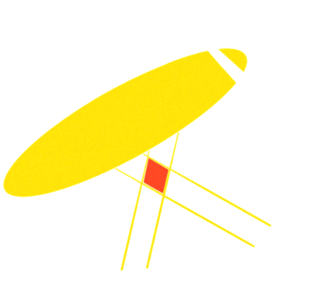Uno de los matices más desesperantes que presenta el fracaso es aquel que permite que las personas se reordenen alrededor de él para, posteriormente, acabar configurando una nueva escala de poder que hace que los que fracasan un poco menos puedan vivir a costa de los que ya han convertido la hecatombe en su leitmotiv. Esta circunstancia representa paradójicamente un tipo de aprendizaje interesado que se basa en la aceptación por una parte de los participantes de que la situación sobre la que tratan de operar es absolutamente insoluble, pero admite un margen de cómoda acción que les permite la supervivencia con mayor o menor holgura. Siempre y cuando, lógicamente, haya alguien a quien escamotear con una mano y apaciguar con la otra. ¿Es una cabronada? Sí. Pero es aprendizaje. Concretamente, aprendizaje para toda la vida. Y ya se sabe que la medida de la vida la pone uno mismo.
De este modo, debemos de ser inflexibles en lo que se refiere al fracaso: tenemos que aprender de él, so pena de quedar a merced de cualquier mediocre que se aficione a tomarnos el pulso empleando para ello la suela de sus botas militares. Sobre todo, tenemos que aprender del fracaso para poder estar en condiciones de cooperar para ayudar a salir del fracaso a otras personas; entenderlas para hacer que se entiendan, apoyarlas y trasladar la buena nueva que supone la consideración del fracaso como una de las partes más comunes actualmente en los procesos vitales y de aprendizaje. En un mundo como el nuestro, tan poco dado actualmente al disfrute del paso del tiempo, la adecuada maduración de procesos y subyugados como estamos por la dictadura de la inmediatez, el fracaso se multiplica, acelera y enquista en todas partes. Y en la escuela lo hace de una manera especialmente sangrante, porque sienta las bases para que la vida de muchas personas tenga altas probabilidades de quedarse anclada en el gris durante mucho tiempo y más allá.
Fracaso y desigualdad
En las primeras páginas del libro de Perrenoud «La construcción del éxito y del fracaso escolar» (1995), se habla de las desigualdades escolares señalando sus dos vertientes:
«Son desigualdades reales en lo que respecta al saber y al saber hacer que se valoran en la escuela, pero no tendrían la misma importancia simbólica ni las mismas consecuencias prácticas si la evaluación escolar no las tradujera en jerarquías explícitas.»
A continuación, el autor sigue hablando de jerarquías, poniendo el dedo en la llaga:
«La razón por la cual estas jerarquías muestran u ocultan, amplían o reducen las desigualdades reales depende, en gran medida, de los procedimientos de fabricación empleados, de la estructura del currículum, de la esencia del trabajo escolar, de las modalidades de evaluación, del momento en que intervienen a lo largo del año o del ciclo escolar. El análisis de la fabricación de las jerarquías de excelencia formales o informales, no consiste solo en poner en evidencia la construcción de una representación de las desigualdades, sino también en describir y explicar la parte de arbitrariedad que caracteriza esa construcción».
Por tanto, hablar de fracaso es hablar también de excelencia, de lo que entendemos y perseguimos en cuanto a finalidades escolares y, por fuerza, es hablar de qué parte de responsabilidad tenemos como docentes y escuelas en la perpetuación de las desigualdades y en el estancamiento de las cifras que representan la parte numérica del fracaso escolar. Porque entre los factores que destaca Perrenoud en la cita anterior, el profesorado tiene una influencia directa en la reproducción de modelos de fabricación, en la esencia que se respira en su clase, en la forma en la que se trabaja en el aula y en la manera de evaluar. ¿Y cómo ayudamos involuntariamente a mantener encendida la llama del fracaso en cada uno de estos apartados?
Alumnado en prácticas
Es cierto que el profesorado no participa en los procesos de fabricación de los empleados públicos del sector educativo, y que generalmente tampoco lo hace en la estructuración y el diseño curricular que se precipita sobre nosotros desde el vértice alto de la pirámide. Pero también lo es que tiene una gran oportunidad de intervenir como algo más que un mero de-mentor que se asegura de que los jóvenes universitarios en prácticas docentes sean convenientemente fagocitados por las líneas maestras de un sistema educativo consagrado involuntariamente (o no) a la reproducción del fracaso. Todos esos años que generalmente tarda un docente en desarrollar una metodología con sentido y adecuación al contexto escolar son años perdidos para un buen montón de alumnos que siempre se encuentran sufriendo la implementación de «el cambio metodológico», que es como Godot. Mientras tanto, reproducimos modelos pasivos, alargamos la sombra de la tarima y, por supuesto, alimentamos esa sensación del «esto es lo que hay» entre las nuevas generaciones de docentes.
Efluvios antipedagógicos
Todos tenemos claras las finalidades de la educación y los propósitos que formulamos como esencias del trabajo escolar en los documentos oficiales del centro. Podemos consultarlos y reconocerlos, entendiendo el camino que recorren desde el texto de la normativa hasta el tochito que compartimos con Inspección como si fuera ese capitulito que nuestro equipo docente tiene bien a aportar a la magna obra de la legislación educativa. Como escribe Jurjo Torres Santomé —entre las páginas 141 y 172—, en su capítulo en «Educar en competencias, ¿qué hay de nuevo? «(2016):

Ahora bien, ¿nos los creemos? ¿Los asumimos a la hora de trabajar en la escuela, desde la base, desde la misma actitud y manera de comunicarnos y relacionarnos con el alumnado? ¿O cuando estamos rodeados de fracaso nos sumamos al desánimo, conectamos el piloto automático y nos agarramos a los elementos más funcionariales de nuestro trabajo, como si quisiéramos asegurarnos en que, pese a la debacle, seguimos siendo unos profesionales?
El peligro para el maestro quemado es que a veces, de manera involuntaria, puede entrar en el territorio de lo antipedagógico. Todo lo que ve a su alrededor se percibe como negativo, todo se convierte en enemigo, todo se transforma en un muro insuperable y cuya visión repetida… ¿Les suena? Es esencialmente la percepción del fracaso de la que venimos hablando…Y, ¿quién puede plantearse ayudarnos a recuperar la visión amplia y la comprensión suficiente para reconocer cómo y por qué hemos llegado a esta situación? Probablemente un equipo directivo que no esté quemado y que crea en el proyecto que hay que desarrollar en cada lugar. Además de sumar, reconocer, acompañar, perseverar, dialogar, construir, ajustar, replantear, adecuar, etc… que parecen verbos con un carácter más pedagógico para desarrollar diariamente. No basta sólo con la finalidad. No basta sólo con la idea. Hay que vivirla y hacerla vivir a diario.
Una ceguera extendida: el mantenimiento de lo que no funciona
No lo queremos ver. Cuando constantemente estamos echando la culpa a los demás sobre el mal funcionamiento de la escuela, estamos obviando nuestras mayores o menores responsabilidades en el mantenimiento de lo que no funciona. Por ejemplo, en una escuela con malos resultados escolares, problemas de convivencia, desarraigo, etc… no podemos abrir horizonte para ir gestando un cambio si nos mantenemos a todos los efectos en los roles y formas de comunicarnos y relacionarnos que aceptamos tradicionalmente porque «es como a mi me enseñaron» o «es lo que funcionaba hace veinte años»… Y, sin embargo, no basta con agarrar la palabra pedagógica pomposa de moda — como anota Jurjo Torres —, y rellenar planificaciones y discursos con ella. No se puede apostar por el aprendizaje dialógico si no se dialoga. No se puede apostar por la horizontalidad sin transparencia. No se pueden mejorar los resultados escolares si no se aborda con seriedad y rigor un diagnóstico de fallas y se trabaja metódicamente (con registros y evidencias) para poder testar en todo momento la idoneidad de las propuestas con las que pretendemos empezar a comprender y superar nuesta depresión pedagógica. Paradójicamente, el realismo en lugar de hacer que veamos mejor, nos ciega en muchas ocasiones. Y no podremos con todo, pero sí con el principio de todo, que está dentro de cada uno de nosotros.
Evaluación
Finalmente, y volviendo con la idea inicial de Perrenoud, la evaluación es el proceso por el cual — entre otras muchas cosas — determinamos la línea que consideramos que separa el fracaso del éxito escolar; de manera que se convierte en uno de los acontecimientos capitales para la valoración y rediseño de los procesos formativos, y de toda otra interacción o producto humano que se produce en el seno de las instituciones educativas. Habla Zulma Perassi en «¿Es la evaluación la causa del fracaso escolar» (2009), del divorcio que se produce entre el aprendizaje y la evaluación:

Entonces las preguntas que deberíamos hacernos podrían ser:
¿En qué está fracasando de verdad el alumnado de acuerdo con la forma en la que estamos evaluando? Porque si está fracasando sobre un planteamiento obsoleto, igual estamos haciendo que pague un alto precio emocional y social sobre un pastiche al que no merece la pena dedicar tanta energía y desvelos.
¿Esto que estamos considerando como fracaso escolar tiene un paralelismo y una traslación clara a la vida real? Y si así fuera, ¿cómo estamos contribuyendo desde la institución escolar al mantenimiento de este estado de cosas?
Parece oportuno moverse en esa línea, que es similar a la que forma la luz al abrir los ojos por la mañana, obrando el milagro cotidiano de que recuperemos la vista tras las horas de oscuridad del sueño. Quien tiene luz, tiene camino. A la ceguera, luz. Y después, camino. Cuántas veces creo que se nos olvida eso en la escuela.