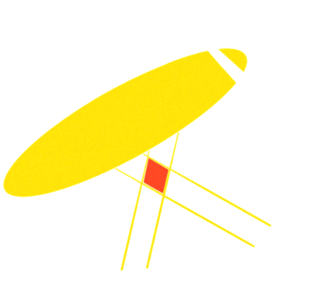Reger («Maestros antiguos») es uno de los personajes más logrados de Thomas Bernhard, no sólo por su particular sentido del humor—sin llegar desde luego a ser tan disparatadamente divertido como el pintor Strauch («Helada») —, sino también por su especial habilidad para mostrar la contradicción en el ser humano, ésa que parece empujarnos a lugares fríos y oscuros. Comprender es aceptar el abismo y sentarse en el filo a balancear los pies como si contempláramos el panorama desde el puente. En un momento dado, Reger apunta algunas observaciones interesantes sobre la admiración, Beethoven y tal…,para varias líneas más abajo admirar a un tipo al que de forma repentina se encuentra sentado donde no debería estar… Con la suficiente paciencia es mejor leerlo, porque Bernhard siempre está ahí, y en este libro sobre todo, vapuleando al arte y la cultura sin llegar a dejar de amarlos del todo [lo cierto es que esto daría para un Miradas kilométricas, aunque plantearlo, desarrollarlo y escribirlo no me apetezca nada y a ningún plazo]. Reger, en el final de su vida, recuerda y sobrevive gracias a su amor al arte, así Bernhard, así deberíamos nosotros. La utopía es para bobalicones.
Amorodio y Trasvagina
Otra historia [más serie, más podcast, más cómic, más porrompompromt art de IA…] de la que tenemos mucho que aprender para la vida es la que se escribirá cualquier día de estos sobre la necesidad de ser autoiconoclastas de una manera tan absoluta que sepamos transformarnos cada día en una cosa distinta, sin importar en forma alguna lo que pensemos o lo que la realidad nos muestre. Esta historia contribuirá de una forma definitiva al sacrificio de los mitos y todos sus derivados históricos, comenzando a definir un nuevo oh-limpísimo-y-chorreante-de-memoshión-acervo-cultural que se construirá con residuos no contaminantes procedentes de negocios naturales, respetuosos con el silencio, la corrección, los trastornos (internos o externos) de cualquier orden (interno o externo), los posicionamientos emergentes… Y, por supuesto, alineados con un tipo de arte que siempre tendrá que ser explicado y aceptado de manera simple e interminable. Esta historia transformativa y performatible se apoyará siempre en máximas-máximas como: «Si no te importan mis sentimientos, a mí tampoco me importan los tuyos», «Todo lo que está mojado no puede sino estar seco. Por eso hay que mojarlo más», «No quiero tu respeto: quiero mi adoración», etc… Es difícil poder explicarlo mejor, me hago cargo, y espero su incomprensión porque…¿cómo podría escribir en el presente sobre un mundo que no existe si la escuela no me ha preparado para ello? Por tanto, este es un parrafito que regalo a las generaciones futuras del presente: queridos míos, os dejo el cráneo botando y un par de nombres para que empecéis a construir (mañana mejor que hoy, siempre) la mitología del nuevo mundo.
Los cachondos del espíritu crítico
Tenemos, por tanto, momentos de cariño artístico y necesidad de dar a luz nuevos mitos que permitan cohesionar la sociedad siguiendo el muy original camino de estirar tanto la torta de la diversidad que al final no haya ninguna clase reconocible de sociedad. Vamos, lo de siempre. Que no queremos nada más que a los nuestros. Que entre tú y yo, mejor tú criando malvas y yo contribuyendo a la expansión del espíritu crítico —mi espíritu crítico, nuestro espíritu crítico— que ilumina nuestra supervivencia —mi supervivencia, nuestra supervivencia—…¿Pero sobrevivir para qué? Para seguir caminando hacia la utopía cabalgando a lomos de la simpleza y de la fealdad; de la admiración por la chorrada… Lo hemos anotado antes: la utopía es para bobalicones. Al lado de tu vecina la del quinto o de encontrarte con el ascensor roto cuando vuelves de trabajar, la utopía es para tontísimos de capirote. Todos estos viejos y jóvenes que parecen viejos que no quieren ser viejos; independientes, critiquísimos, afectísimos a la cenciaideología; digo critiquititiquísimos y me maravilla su redondez. Qué demonios: son todos ellos geniales, no admirables [no hay nadie admirable, quiero decir, verdaderamente admirable… quizá el silencio, la libertad también, el ser no mitómano, los salmonetes de Sanlúcar…], pero geniales sin duda… Menudos cambiaformas.
Quedar de través
El tiempo pasa y cada vez hay que tratar de decidir con más acierto de qué modo queremos desperdiciarlo. Engáñate si quieres —como vimos el otro día—, pero no te dejes engañar. Todavía existen suficiente arte y cultura en el mundo como para llegar a hartarse al estilo Reger. Hay que tratar de perseguir súper-vivencias, no utopías. Y siguiendo la posmosintaxis , cuando todo es una súper-vivencia, nada lo es. Hay que dormir atravesado de vez en cuando, la dentadura dentro del vaso y la utopía por la ventana. [No sé si ladra un perro o es que se ha puesto a llover].
Imagen: Radha-Krishna – Immersed in Love_Infinite Eyes, 2020 CC0