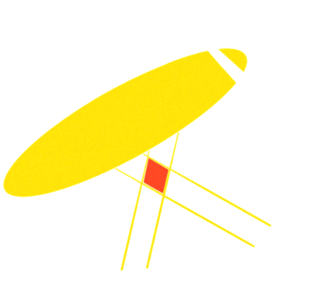En tiempos de Francisco Mora se comenzó a escuchar por todas partes su conocida sentencia «sólo se puede aprender aquello que se ama». La (bonita) frase acompañaba al título de su libro sobre neuroeducación publicado en 2014, abriendo un universo de amor y reverencia hacia nuestros cerebros y su todavía muy desconocida magia (funcionamiento). Pocos años (convulsos) después, el amor sigue siendo tan esquivo como el aprendizaje, y me pregunto si el autor no pondría el listón muy alto en cuanto a la emoción (sentimiento) que supone propulsa a los niños hacia el aprendizaje (en realidad, quizás sólo hacia la atención), porque qué va a saber un niño del amor (concepto). Los niños suelen decir cualquier cosa que los adultos muchas veces sobredimensionamos —sobre todo cuando se da la circunstancia de que son nuestos vástagos—, para bien y para mal… Si ustedes tienen hijos… ¿nunca les ha espetado ninguno de ellos que les odia? ¿Es grave? No. En absoluto. Si no saben lo que es el amor, tampoco pueden saber lo que es el odio… «¡Pues mi hijo lo sabe!» Fantástico. Haga que se apunte a una carrera de ciencias y no se le vaya a ocurrir comprarle una katana, por si acaso.
«Sólo se puede aprender aquello que se ama» me parece una afirmación muy fluffy (esponjosa). Es estupenda para apuntalar la portada de un libro que, seguramente, se ha vendido muy bien (el amor siempre vende, casi tanto como el odio). Sin embargo, su recorrido fuera de esos límites rectangulares está repleto de atolondrados ecos que rebotan en los espacios que no dejamos que ocupe la reflexión. Quizás con algo más de prudencia en origen, podría haber quedado como «El amor por una disciplina puede mejorar el rendimiento del estudiante en ella» (algo más técnica)… «Si te gusta lo que haces, lo aprendes mejor» (acercando el saber a «la gente»)… Pero la debilidad del aserto aparece con más claridad cuando recordamos la cantidad de asuntos ante los que no sentíamos ningún amor (atracción), y que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. ¿O debemos dar por sentado que todo lo que sabemos se ha posado entre nuestras sinapsis como la paloma blanca? Nos puede estar pasando lo que le sucede a los «progresistas», que apalean los dogmas religiosos para sustituirlos por sus propios dogmas indemostrables que, paradójicamente, ya han constatado su inutilidad a lo largo de la historia, por ser los humanos (cuando nos oponemos a ello) tan limitados para aprender (porque no amaremos, seguramente, al prójimo como a nosotros mismos, y no somos tan iguales, al fin y al cabo). La religión del progreso, la religión del aprendizaje… Como no ames, no vas a aprender… pero, ¿es que acaso es sencillo el amor? ¿Acaso es sencillo aprender, María?
Tanto te amo que te mataría
Este encabezamiento es igual de absurdo que «Sólo se puede aprender…», porque si amas a alguien no le matas (salvo que te lo pida por alguna razón convenida entre amantes, por ejemplo). Sirva la contradicción para ejemplificar las dificultades del amor. Porque amar es difícil, muchas veces. Igual que aprender. Y más si le adosamos el amor, que es una realidad también compleja. A no ser, claro, que estemos hablando de estratos más bajos , más simples, más breves (gustos, aficiones, pilycrimes, etc…). ¿Se lo vamos a poner todavía más difícil a los estudiantes —no aprenderás la teoría de la relatividad a no ser que seas capaz de amarla, Pepito— ¿o estamos hablando en realidad justo de lo contrario? ¿No podría suceder que ese supuesto amor no fuera más que una simplificación de la dedicación necesaria para el aprendizaje, por mucho que se pueda llegar a amar lo que se aprende? ¿O es que el amor se termina justo después de decir «te quiero»? El amor era dedicación también, como a algunos les ha recordado el virus. No bastaba con decir «te quiero». No basta con seguir el camino sencillo. No basta con hacerle creer a un niño que aprenderá siempre con una sonrisa tonta dibujada en la cara. Porque nada que merezca verdaderamente la pena es fácil, sencillo, rápido y se consigue con un click. Y enseñarle a un niño lo contrario, es convertirlo en un esclavo.
La indiferencia ante la dificultad
El amor. ¡Ah, el amor! El aprendizaje. ¡Boah, el aprendizaje! ¿Qué pensarían los niños de hoy dia sobre Love Story? Qué más da. Lo importante es qué están aprendiendo los niños en sus casas y en las escuelas. Lo que aprenden en los medios —y cómo éstos van moldeando y condicionando determinadas respuestas a nivel neurológico— lo dejamos para otro día, sospechando que aquí sí que existe una base de conocimiento muy relevante y convenientemente difuminada hasta la opacidad desde hace décadas… (o que, esquivando la conspiranoia, llevamos ya demasiados años yendo hacia delante como van los ñús cuando tienen que cruzar el río). Aún así, ¿la indiferencia dónde se aprende? ¿El amor dónde se aprende? La verdad es que son preguntas complicadas. Barrunto que ambos pueden empezar a aprenderse en casa y en la escuela, pero que indefectiblemente requieren de tiempo y dedicación por parte de las personas involucradas (para bien, para mal y para regular). Si nos las imagináramos como dos mochilas, una estaría llena y la otra vacía (aunque estuviera repleta). El enamorado (el que aprende) siempre encuentra algo dentro de su mochila. El indiferente (el que no aprende) no encuentra nada dentro de su petate. Giro. El enamorado sacará algo de su mochila y te dirá qué es. El indiferente lo sacará y no podrá decirte qué es. El paradigma de ese estado mental creo que se resume en esa frase que suelen repetir siempre los niños a los que les cuesta mucho aprender: «¿Qué es lo que tenemos que hacer, Manolín?» «No sé». ¿Lo que no amamos nos resulta completamente indiferente? Si no sabemos lo que es, no podemos amarlo. Llamémoslo de cualquier otra manera, pero no lo llamemos amor. Llamémoslo, si quieren, enamoramiento. Pero no amor. Lo que no se conoce en un grado suficientemente significativo, no se puede amar.
En definitiva, en cuanto aparecen dificultad e indiferencia en el aprendizaje, podemos tratar de ponerlas en perspectiva sin renunciar a su verdad (la ignorancia). Por eso, creo que lo que mejor se aprende es lo que se mama (casa>escuela>barrio+los medios cayendo como pintura de spray constantemente encima de todas las instancias), no lo que se ama. Eso viene después —y seguramente es un estímulo maravilloso para seguir aprendiendo—, después de mucho trabajo y dedicación; después de mucho tiempo, desvelos, esfuerzos, triunfos, sinsabores… Porque uno ama lo que se le hace caro (querido) y valioso a fuerza de poder haberlo transformado en algo reconocible y transmisible, en algo que se pueda compartir. Eso es lo verdaderamente especial. Y no puede empezar por el estado que hay al final del proceso, no al principio. El mundo está lleno de amantes de las estrellas que jamás irán al espacio. Tampoco pasa nada por ello, siempre que seamos sinceros al respecto. El enamoramiento es sólo el principio. El amor viene después y, en fases amplias, no estará delante de nosotros resplandeciendo todo el tiempo. Porque le sucede un poco lo que le sucede a la felicidad, y lo que le sucede a muchas frases. Que sólo están bien para un rato. Y esto, se aprende con el tiempo, como poco.
Imagen:
In Love With Clay, Carol Von Canon (2015) CC NC ND 2.0
Banda sonora de la entrada:
Hernan Cattaneo Resident 510 13-02-2020 (en bucle continuo desde el principio hasta el minuto 23:00)